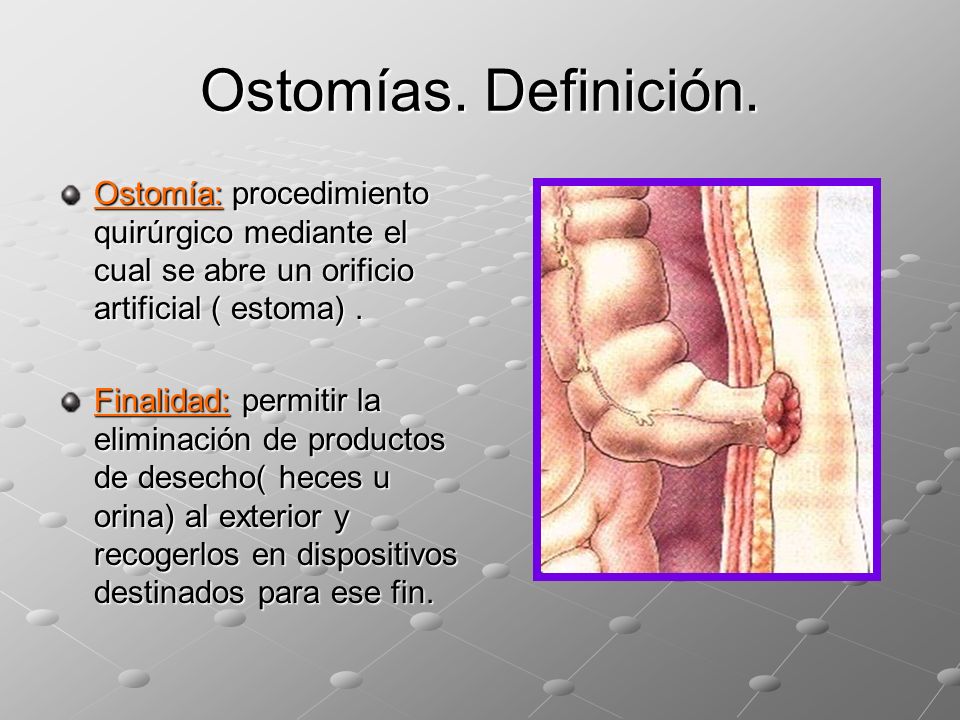EL SEGUNDO CÍRCULO DEL INFIERNO/CONTINUACIÓN
El cambio que se produjo tras la muerte de mi padre fue muy importante. Para empezar, no podíamos continuar en el piso porque los propietarios tenían firmado un contrato de alquiler con mi padre, no con mi madre ni con el resto de la familia. Por lo visto la ley estaba así en aquel momento. Teniendo en cuenta que yo trabajaba en un juzgado y tenía algún conocimiento legal y que podía consultarlo con el propio juez o los compañeros, sin duda que lo mejor era buscar otra casa y marcharse. Tal vez hubiéramos podido tener alguna opción de quedarnos si nos hubiéramos metido en un pleito, pero gastar dinero en abogados y meterme en líos justo después de mi apoteósica llegada al juzgado, no debió parecerme el mejor camino. Me resulta complicado diseñar una cronología que me permita situar cada uno de los acontecimientos que se fueron sucediendo en su verdadero contexto. No recuerdo cuánto tiempo estuve en aquel piso hasta la muerte de mi padre y me resulta imposible acoplar lo que iba ocurriendo en mi vida laboral con el transcurso de su enfermedad. Cuando tomé posesión de mi nuevo puesto en el juzgado había un juez ya mayor que debió jubilarse al poco de llegar yo, o tal vez ascendiera a la audiencia provincial. Era un hombre serio, al menos así lo recuerdo, con el que no tuve ningún trato. Si recuerdo bien al resto de los compañeros con los que conviviría bastantes años. Mi superior inmediato en la sección de civil era un oficial muy competente que llevaba en aquel juzgado mucho tiempo, junto con otros compañeros de la sección penal, dirigida por un oficial un poco mayor que él, un gallego de trato agradable y una auxiliar también de su edad o un poco más joven. El agente judicial era un hombre de buen trato de la edad de los demás. Los únicos jóvenes, que acabábamos de tomar posesión era mi compañera a la que dictaba el oficial de lo civil, que estaba muy cerca de mí, al que habían adjudicado una mesa y una máquina de escribir. Esta chica que me resultaba muy atractiva aparece en mi novela El Loco de Ciudadfría, tan autobiográfica como ficticia, puede que a un cincuenta por ciento. Me resulta ahora bastante incomprensible que la sección civil tuviera un oficial y dos auxiliares y la penal solo un oficial y una auxiliar, no parece que la plantilla estuviera muy equilibrada, salvo que hubiera una plaza sin cubrir, algo muy probable puesto que pronto llegaría otra chica, también muy atractiva que se unió a la sección penal. Con estos compañeros comenzaría mi andadura laboral que tantas complicaciones tuvo y en la que se incrustó mi etapa infernal de telépata loco, que es el núcleo de este segundo circulo del infierno dantesco.
Recuerdo muy bien que al llegar los nuevos auxiliares tuvo que cesar un interino que resultó ser el hijo del oficial de lo civil y con el que luego mantendría una relación amistosa muy peculiar y algo toxica, al menos para mí. Ahora, desde la distancia, puedo ver con bastante objetividad todo lo que ocurriría durante aquellos años y encontrar una línea, sino cronológica, si bastante lógica y racional. Entonces no era muy consciente de que el trato que se me dispensaba tenía que estar necesariamente muy relacionado con el conocimiento que todos ellos tenían de mi aparición en televisión. Aunque yo lo negara en aquel episodio que ya he relatado más arriba cuando un compañero de otro juzgado me preguntó si yo era el mismo que había salido en el programa de Ïñigo, lo cierto es que no debió de creérselo, ni él ni nadie, puesto que tenía el mismo aspecto y llevaba la misma ropa con la que aparecí en aquel programa televisivo que de alguna manera marcaría mi vida, a veces sin yo saberlo, otras sabiéndolo pero tratando de no ser consciente de ello. Es evidente que el comportamiento de mis compañeros de juzgado, de otros juzgados y en general de todo el mundo judicial de aquella capital de provincia se vio muy influido por el conocimiento de que yo era, sin duda, el famoso loco que había salido en un programa de gran audiencia para defender como lo más racional del mundo, su deseo de abandonar esta vida, de suicidarse de una vez, o al menos de intentarlo hasta conseguirlo. Nadie me dijo nunca nada al respecto, hicieron como que aceptaban mi deseo de no recordar aquello y de pasar lo más desapercibido posible. Sin embargo su comportamiento hubiera sido cristalino para cualquiera que no fuera tonto de remate, y yo no lo era, aunque el bloqueo que puse a mi mente a la que ordené que escondiera bajo tierra, en lo más profundo, aquella época de mi vida, así pudiera hacerlo parecer a los testigos de mis andanzas, Notaba una compasión excesiva, molesta, asfixiante. A lo largo de mi vida sabría muy bien cómo se siente alguien que se considera igual que los demás o incluso superior en algunos temas, como el intelectual o cultural, por ejemplo, y que sin embargo es tratado como un disminuido psíquico o como se denominaba en aquellos tiempos, un subnormal. Así, en efecto, me sentía yo, se tenía conmigo un exquisito cuidado al decirme las cosas, al proponerme esto o aquello, al protegerme de situaciones que ellos consideraban iban a afectarme. Eran malos tiempos para la enfermedad mental, para la psiquiatría, para los enfermos mentales, para sus familiares y para la sociedad que tenía que enfrentarse a este problema sin saber de la misa a la media y sin querer saber nada. Una hipocresía ridícula y mezquina, lo inundaba todo. Lo políticamente correcto era un valor superior a cualquier otro. Así pues, si en un principio fui aceptado con reticencia, como a un loco al que no se le podía privar de su condición de funcionario y ciudadano, pronto comprendieron que yo era una buena persona que intentaba ser amable con todo el mundo, que procuraba hacer favores a todo el que me los pidiera y alcanzar casi la condición de santo católico en su exacerbado comportamiento que deseaba alcanzar las cumbres más altas de la bondad. En esto tenía una parte muy importante de culpa la formación religiosa que había recibido y la lectura casi patológica de las vidas y hagiografías de santos católicos.
Este comportamiento me crearía muchos problemas, y unido a una timidez enfermiza y malsana que me impedía ser asertivo, incapaz de decir “no” a cualquier cosa que se me dijera o propusiera, convertiría aquella etapa de mi vida en un auténtico infierno, en el segundo círculo del infierno, para ser más exactos. No me apetecía nada salir con el hijo del jefe a tomar un vino tras el horario de la mañana. Yo era un ser asocial y más después de mi etapa madrileña, el primer círculo del infierno. En aquellos momentos aún seguíamos teniendo el horario laboral partido, mañana y tarde. Aunque puede ser que no fuera así y que hubieran puesto un horario intensivo durante mi última etapa laboral en Madrid. Lo cierto es que, en aquel juzgado, como en otros muchos, se funcionaba un poco al margen de las reformas que se iban haciendo en el mundo de la Justicia. El juez pasaba bastante olímpicamente de lo que se hiciera en los negociados de su juzgado mixto, civil y penal, la separación vendría después, al menos en las ciudades pequeñas, mientras los asuntos se tramitaran bien y llegaran a sentencia con las mínimas garantías. Muchos secretarios se conformaban con sacarse un sobresueldo con las tasas, que existían entonces, y procurando llevar al día, en lo posible, la sección de civil, con sus correspondientes embargos y demás diligencias, por las que cobraban una parte de la correspondiente tasa. Entonces muchos secretarios se hicieron de oro y dejaban en manos de los oficiales más carismáticos el funcionamiento de los correspondientes negociados. Eso explica que mi jefe pudiera decidir que fuéramos a trabajar también unas horas por la tarde, que se compensaban saliendo antes de trabajar por las mañanas y entrando también más tarde. No existía el famoso horario intensivo de 8,30 a 15 horas que vendría ya con los correspondientes controles de entrada y salida, al principio firmando solo en el correspondiente libro. Es imposible que recuerde si a mí se me pidió opinión o parecer, porque ha transcurrido demasiado tiempo y aunque se me hubiera pedido yo hubiera dicho que sí, como una oveja a la que le pesara demasiado la cabeza, incluso puede que no pronunciara ni palabra, el simple gesto de dar una cabezada era suficiente para mí y también para ellos. Decía que sí a todo el mundo, a mi madre, al resto de la familia, amigos y conocidos, a cualquiera que se cruzara en mi camino. Si a todo sin excepciones. Si alguien me hubiera dicho que saliera corriendo y me tirara por un puente, yo hubiera cabeceado y lo habría hecho. Desde luego que esto que estoy diciendo es un poco exagerado, aunque les aseguro que no mucho.
De esta forma me vi trabajando por las tardes y saliendo por las mañanas a la hora del vino con el hijo del jefe, que muy sonriente me llevaba a un bar donde conocía y era amigo de un camarero que nos sonreía y nos trataba como a príncipes, poniendo alguna tapa de más con el vino o lo que fuera e incluso no cobrándonos alguna que otra consumición cuando su jefe no estaba a la vista y podía enmascarar la contabilidad que no debía de ser muy estricta. Sería injusto y mezquino si no admitiera que aquellas escapadas diarias me venían bien, para ir socializando poco a poco, más bien muy poco a poco, y que aquel hijo de mi jefe, con el que luego establecería una relación amistosa y de confianza muy estrecha, tuvo un peso importante y positivo en la conformación de un carácter más sociable, aunque lo cierto es que en toda relación en la que uno es incapaz de decir que no a nada, en la que no hay ninguna asertividad por una de las partes, no deja de ser una relación tóxica y dañina para el más débil. Yo debí haber dicho que no a muchas cosas, por ejemplo, a beber vinos o cervezas, puesto que continuaba con la medicación para mi enfermedad mental y el alcohol era veneno, mucho más mezclado con una medicación terrible, de antipsicóticos y antidepresivos, entre otros. Eso me hacía mucho daño. Es cierto que alguna que otra ve lograba imponerme y pedía un biter Kas o algo por el estilo, pero siempre acababa bebiendo demasiado alcohol. Pero lo que peor me venía eran los porros. Ya en Madrid había sufrido experiencias nefastas, como el mal viaje que relato en uno de los libros anteriores de esta larga historia. Aquí comprobé dolorosamente que yo era un tipo raro, muy rarito, puesto que toda la juventud fumaba hachís o marihuana, sino comenzaba ya a caer en las drogas duras, la heroína, luego vendría la cocaína, que recuerde. El que el hijo de mi jefe, mi amigo, fumara porros de hachís fue para mí una pésima noticia, puesto que me presionaba demasiado para que yo pudiera resistirme. Ya en Madrid había comprobado lo mal que sentaba a los miembros de un grupo que uno de ellos se negara a fumar, porque no soportaban reírse de cualquier tontería a mandíbula batiente mientras tú permanecías serio, porque maldita la gracia que tenían sus chistes y bromitas. Ellos estaban en sus mundos de colorines, donde todo era divertido y alucinante, y tú, que seguías en una realidad chata y gris, desentonabas completamente. Por eso era preciso dejar el grupo o fumar. En este caso si yo seguía persistiendo en mi negativa tendría que romper brusca y coléricamente la relación, con las consecuencias, no solo de perder la única relación social que tenía sino de enemistarme seriamente con el jefe convirtiendo mi vida laboral en un infierno mayor. Con el tiempo el padre de mi amigo, mi jefe, me pediría que vigilara a su hijo y le contara si le daba a la droga, especialmente a la dura. Esto me complicó aún más las cosas.
La mayoría de las personas de las que hablaré en esta narración de mi etapa en el segundo círculo del infierno están muertas, con toda seguridad, puesto que me llevaban varias décadas y yo ahora soy un viejales, o casi, como lo prueba el hecho de que esté en una residencia de ancianos, aunque solo sea temporalmente. A pesar de ello no voy a hablar de ellos sino lo estrictamente imprescindible para que el decorado en el que me voy mover no sea incomprensible y falso. No se trata de la mezquina venganza tras muchos años, cuando aquellos a los que vas a poner a caer de un burro están muertos. El resto de “personajes”, llamémoslos así, de mi edad o mi generación, pueden que estén en una situación parecida a la mía, mejor o peor, deslizándose por el último tramo del tobogán de la vida. No, no voy a cebarme en ellos, sino en mí, porque me merezco todo lo malo que diga de mí mismo, me merezco todas y cada una de las consecuencias kármicas que se han derivado de mis actos. A pesar de ello los “secundarios” de lujo de esta historia tendrán que aceptar su responsabilidad y culpabilidad en muchos episodios de mi vida, porque así es y de nada sirve ocultar, medir, matizar, suavizar, comportamientos que fueron los que fueron. Después de haber estado al borde de la muerte una vez más, después de haber sufrido todas las consecuencias que tiene una experiencia cercana a la muerte, con sus efectos postraumáticos, algunos realmente dolorosos y molestos, y otros, como la exacerbación de la libido, hasta divertidos, siempre que controles lo suficiente para no meterte en un lío o no hacer daño, por poco que sea a otros que no tienen la culpa de nada, no puedo seguir viviendo como antes, ni mucho menos puedo seguir dejando en la niebla del pasado episodios de mi vida que exigen ser contados. Por varias razones, la primera porque necesito hacer una especie de psicoanálisis terapeútico para ver si puedo dejar de lado de una puñetera vez todos los traumas y problemas mentales que convirtieron mi vida en un infierno. La segunda porque si la venganza es siempre mala, nefasta, la justicia es algo imprescindible, en la vida de cada quisque y en la de toda una sociedad. Por último, porque no creo que me quede mucho tiempo de vida, porque mi salud se ha resentido y cualquier día me puede dar un susto, y sino me lo da mi salud me lo dará Putin o tantos y tantos depredadores, auténticos demonios, que han convertido en un infierno la vida sobre este planeta. Porque ahora soy plenamente consciente de lo contradictorio y ridículo que es hablar de círculos del infierno, referidos a mi propia vida, cuando yo y todo el mundo está inmerso de lleno en un maldito infierno del que parece nunca vamos a salir.
Y puesto en este capítulo el contrapunto a lo que sería mi vida privada en aquella etapa, la relación con mi madre, mis hermanos y todo lo que iría sucediendo fuera del mundo laboral donde el infierno sería más visible, dejaremos para el siguiente el avanzar un poco en el camino familiar y personal. Seré muy, muy discreto en lo que se refiere a mi familia y a todas las personas que tuvieron la desgracia de conocerme, pero no podré evitar referirme a ellos en algunos episodios concretos y muy importantes.